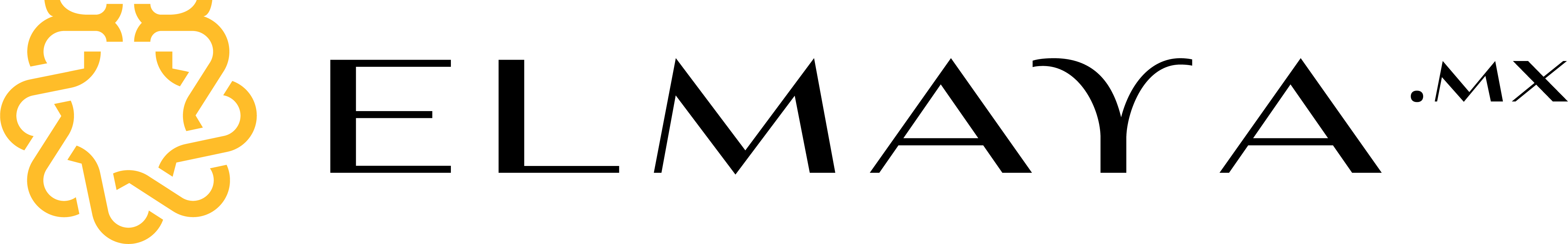Por Elda Montiel y Sara Lovera
(montielelda@yahoo.com.mx) y (saraloveralopez@gmail.com)
CIUDAD DE MÉXICO / SEMlac.- Al ingresar al Colegio Nacional, la demógrafa mexicana Silvia Giorguli Saucedo anticipó nuevas desigualdades asociadas a la violencia en ciertas regiones del país, tanto como a eventos climáticos extremos.
Señaló que esto ocurre ante la paradoja de haber logrado con éxito una baja fecundidad –estamos ya en tase de reemplazo–, gracias a las mujeres y sus derechos sexuales y reproductivos, mientras permanecen el embarazo en adolescentes -9.000 niñas fueron madres en un año– y altas tasas de mortalidad materna, como las de hace 15 años.
En su lección inaugural, llamó a considerar la demografía como poderosa caja de herramientas para las políticas de desarrollo, a desterrar la rápida difusión de información imprecisa y falsa a través de las redes sociales y atender cómo se potenciaría el uso de los temas poblacionales para promover decisiones de política pública y electorales basadas en miedos, estigmas o prejuicios.
En una presentación donde analizó 50 años de política demográfica en México, se congratuló de enriquecer el conocimiento multidisciplinario entre quienes fomentan el saber en El Colegio Nacional. Socióloga y demógrafa de 55 años, Giorguli Saucedo denominó su lección “Los senderos demográficos en el futuro de México”.
Con elocuencia, ante un auditorio formado por especialistas, rectores y rectoras universitarias, integrantes de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, secretarias y subsecretarias de Estado y una multitud solidaria de sus compañeras y compañeros de El Colegio de México, propuso aprovechar el bono demográfico de género, educar y educar para enfrentar desafíos y paradojas que plantean asuntos como la migración, la emigración, el envejecimiento acelerado y la violencia que ya anuncia la pérdida de años de esperanza de vida a los hombres mexicanos.
La nueva integrante de El Colegio Nacional, sencilla al hablar, clara y didáctica, expresó con gran emoción, frente a su padre, hermanos, hija e hijo y su compañero, su convicción de que la demografía es una palanca para planificar.
Emocionada, agradeció confianza y cariño; solo dos veces se le quebró la voz. Haber sido jefa de la Asociación de Demógrafos/as y sumar 10 años de experiencia como presidenta de El Colegio de México le permitieron exponer la importancia de que en esa institución –antiguo recinto de puros intelectuales hombres– se introduzca el análisis transversal de género. No dudó.
Afirmó que en México existen agencias que tienen datos confiables, como el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), lo que permite saber del proceso de cambios poblacionales, el envejecimiento, de dónde y cómo están hombres y mujeres.
Pero advirtió que, de prevalecer la estructura de las desigualdades existentes -económicas, de género, territoriales-, la demografía en la economía, la salud y los derechos tendrá importante significado para México, que vive un nuevo paradigma en su movilidad demográfica. Habló de los desplazamientos y la emigración histórica a Estados Unidos.
Destacó, con datos consolidados, la baja fecundidad, pues crecemos sólo uno por ciento y está en marcha un proceso de envejecimiento acelerado. Se preguntó y preguntó: ¿cómo deben (re)organizarse las sociedades ante el rápido aumento de la población adulta mayor? ¿Qué políticas sociales, de salud y económicas se requieren? ¿Cómo se suple el decrecimiento de la población en edades laborales para enfrentar los retos de sostener los sistemas de jubilación y responder a las necesidades de cuidado de la población adulta mayor? ¿A través de la migración internacional? ¿Qué implica promover o permitir la migración internacional -principalmente de población joven, en edades productivas y reproductivas- en países que están decreciendo?
Explicó que, pese a que México fue un ejemplo ante el reto que anunciaba hace 50 años la explosión demográfica o la “bomba poblacional”, se logró disminuir la tasa de fecundidad, pero sigue vigente la agenda por los derechos sexuales y reproductivos, porque esconden rezagos importantes como el muy elevado embarazo adolescente y la tasa de mortalidad materna.
Convencida de que la demografía permite anticipar escenarios y reflexionar sobre el futuro en temas de género, migración internacional, educación y salud, así como vincularlos con políticas públicas que permitan atender las desigualdades, dijo sentirse satisfecha por cumplir su promesa de abrir múltiples canales de discusión desde El Colegio Nacional como contrapeso frente a la posverdad, difundir el conocimiento y abrir espacio al diálogo informado.
Mujeres en un contexto que fue solo de hombres
Es la primera vez que en El Colegio Nacional tres mujeres presiden esta sesión solemne, semejante a los ingresos de literatos, economistas, poetas, etc.; la sesión única en 82 años con la mujer número 10 de ingreso, recibida por la viróloga y científica Susana López Charretón, presidenta en turno de ECN, quien hizo la salutación; la doctora Silvia Giorguli Saucedo, de nuevo ingreso y, para responder al discurso de ingreso, la colegiada Julia Carabias Lillo, destacada defensora del medio ambiente.
Carabias Lillo se refirió a fortalecer las políticas que llevan a la reducción de la fertilidad, especialmente su aumento vinculado a embarazos no deseados o adolescentes, como sucede en todo el mundo y en México. Mencionó que en una comunidad de la selva lacandona las niñas son obligadas a los 14 años a iniciar una vida reproductiva, ligada a usos y costumbres, ideologías, religión y prejuicios.
Precisó que “es un asunto de los derechos humanos de las mujeres garantizar el acceso a la salud reproductiva, a una educación de calidad, a empleos dignos y a la igualdad de género, para que puedan tomar decisiones libres y autónomas sobre sus cuerpos y sus vidas”.
La nueva integrante del Colegio Nacional dijo que el embarazo adolescente y la muerte materna son temas que impactan como ejemplo de amplias desigualdades existentes a lo largo del país, en cuanto al acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, de calidad para el parto y posparto y el acceso a las adolescentes a una educación sexual.
Dio cifras: tan solo en 2020, una de cada tres mujeres jóvenes reportó haber tenido un hijo antes de los 18 años y ese mismo año 9.000 niñas entre los 10 y 14 años fueron madres, lo que habla de enfatizar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y a la anticoncepción, así como desincentivar la vida en pareja como matrimonio o unión libre en las adolescentes, para que puedan seguir con una trayectoria de vida con estudios.
Amplias desigualdades regionales en muerte materna
En cuanto a la mortalidad materna en 2024, dio datos de la Secretaría de Salud, que reporta la muerte de 50 mujeres por cada 100.000 hijos nacidos vivos en Chihuahua y Guerrero, y 10 mujeres por cada 100.000 hijos vivos en Aguascalientes y San Luis Potosí, lo que habla de una gran desigualdad en el acceso a la salud en el parto y pos parto, en la calidad de los servicios médicos y también de la gran fragilidad que dejó la pandemia. Hoy estamos en los mismos niveles de 2015, con un rezago de 10 años.
Refirió coincidir con Gustavo Cabrera (1981), uno de los pilares de la demografía mexicana, cuando en su lección inaugural habló del cambio de un paradigma poblacionista –predominante en México desde la época del gobierno de Lázaro Cárdenas hasta la década de los setenta– hacia uno que, desde una lectura generosa, buscaba integrar a la población en la planeación para el desarrollo.
“Este cambio fue la incorporación del enfoque de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres como eje de la política de población en la década de los noventa -en concordancia con los cambios a nivel internacional. Además, coadyuvó a la construcción de una agenda pública dirigida a las mujeres, la cual buscaría promover su autonomía para tomar decisiones sobre su vida, su cuerpo, su sexualidad y sus decisiones reproductivas. Con avances, algunos retrocesos y rezagos, este es un punto que se mantiene en la agenda de género hoy en día”, sostuvo.
Se refirió a la promulgación de una nueva Ley General de Población en 1974, la creación del Consejo Nacional de Población ese año y la definición e implementación de una nueva política de población, la cual consideraba, además de la planificación familiar, acciones en salud y la distribución territorial de la población. Se habló entonces de crear 100 ciudades grandes en el país (Rodolfo Tuirán, 1987).
Potencial bono de género
En su recorrido por la demografía, Giorguli Saucedo destacó que las bajas tasas de participación laboral de las mujeres en México permiten asumir que tenemos un “potencial” bono de género, debido a que solo 50 por ciento de las mujeres en edad productiva trabajan fuera de casa.
Para su aprovechamiento, necesitaríamos generar las mismas condiciones mencionadas para el bono demográfico: inversión en la escolaridad de las mujeres, disponibilidad de empleos con un buen nivel de ingreso, condiciones laborales dignas y acceso a seguridad social en un entorno económico favorable.
Adicionalmente, se requiere una organización del mundo del trabajo que permita una mayor conciliación entre las trayectorias familiares y laborales de hombres y mujeres.
El reconocimiento al trabajo de cuidados, la construcción de un Sistema Nacional de Cuidados, la atención a las desigualdades de género en el mundo laboral y la promoción de acciones que permitan una distribución más equitativa del trabajo de cuidados entre hombres y mujeres son requisitos indispensables para generar un entorno favorable al aprovechamiento del bono de género.
Intersección de la demografía
Explicó que la violencia que afecta al país también atraviesa los procesos demográficos y se ve reflejada en la esperanza de vida de mujeres y hombres. Si bien es cierto que aumentó la esperanza de vida en 14 años de 1970 al 2000, después del cambio de milenio solo se observa un aumento de apenas 2,5 años para las mujeres y de un año para los hombres.
De continuar la tendencia alta en el número de muertes violentas, en 2050 la esperanza de vida de los hombres se mantendría por debajo de los 80 años (77,1 años) y la de las mujeres (83,5) estaría todavía lejos de la de Japón hoy (87 años). En los últimos 23 años fueron asesinadas 58.000 mujeres, es decir más de 2.521 cada año, 208 cada mes; los hombres 5 veces más.
Por lo que podría plantearse como un objetivo de la política de población en México el descenso de las muertes violentas y el logro de mayores avances en la esperanza de vida, especialmente en la masculina.
Se necesita una perspectiva de género que entienda y atienda las causas diversas de las muertes violentas de hombres y mujeres. Requiere también considerar el patrón por edades de las muertes -las cuales se concentran en más del 50 por ciento entre los 20 y los 39 años de edad- y la dimensión territorial, de manera que se diseñen acciones específicas en los municipios y los estados con mayor incidencia de homicidios.
Como un segundo impacto de la violencia en la dinámica demográfica, se refirió al aumento de la migración interna forzada de los municipios y estados más inseguros a otras áreas del territorio. Cifras preliminares señalan que en 2019 más de 370.000 personas habrían cambiado de vivienda o lugar de residencia como estrategia ante la inseguridad delictiva y la violencia, lo que sugiere que el desplazamiento forzado interno se concentra en hombres y mujeres en la etapa adulta joven (entre los 20 y los 39 años de edad), muchos de ellos viajando en unidades familiares con hijos e hijas, quienes se ponen en situación vulnerable.
Los retos por grupos de edades
Por grupos de edad, el proceso de envejecimiento del país abre posibilidades para mejorar las condiciones de la población joven, como invertir en la educación media superior y superior, y focalizar esfuerzos para para disminuir el embarazo y el matrimonio antes de los 18 años de edad y diseñar estrategias preventivas orientadas a reducir las conductas de riesgo que se reflejan en las muertes violentas en las edades inmediatas posteriores.
La inversión en la población joven es, además, la mejor estrategia preventiva para anticipar los retos del envejecimiento.
La oleada de población adulta joven como el grupo predominante en México llegará a su punto máximo en 2030, año a partir del cual este grupo de edad también comenzará a disminuir. Coincide, por cierto, con la fecha que muchos señalan como el fin del “bono demográfico” en el país.
El siguiente grupo de edad (40-59) alcanzará su pico en 2051, lo que implica varias décadas con una alta concentración de población adulta, que requerirá de educación continua para adaptarse a los acelerados cambios en el mundo del trabajo y de una inversión en estrategias de salud, que les permita prepararse para una vejez saludable y en las mejores condiciones posibles.
El grupo de más rápido crecimiento en este momento y hasta 2070 será el de la población de 60 y más. A partir de 2048, los adultos mayores superarán en número a niños y adolescentes y en 2056 será el grupo de edad de mayor tamaño. Además, será el único que seguirá creciendo a lo largo de este siglo.
Desde una lógica de anticipación -dijo-, necesitamos pensar en formas sostenibles y suficientes de ingreso para los adultos mayores en el futuro próximo, en su acceso a la salud, en la infraestructura necesaria para atenderlos y en formas de organización que permitan responder a sus necesidades de cuidado.
Las adecuaciones necesarias se pueden pensar en diversas dimensiones, desde la concepción de los espacios (banquetas, viviendas acondicionadas, transporte público) hasta la organización del sistema de pensiones, el análisis de sostenibilidad de las transferencias monetarias en el largo plazo, la preparación de los sistemas de salud y de seguridad social.
Pasa también por las políticas laborales, en tanto el acceso a empleos formales en México está asociado a la seguridad social y los esquemas de jubilación al momento del retiro. Hoy el 50 por ciento en edad de trabajar lo hace en la informalidad.
Finalmente, señaló que los cambios asociados al futuro demográfico dependerán de la interacción con el contexto socioeconómico, político y cultural, así como de los arreglos institucionales. De hecho, de todas las variables proyectadas al futuro, probablemente la población sea la más fácil de anticipar y certera en su evolución.
Así, podemos anticipar nuevas desigualdades asociadas, por ejemplo, a la vulnerabilidad de las poblaciones por la violencia en ciertas regiones del país o en las regiones más expuestas a los eventos climáticos extremos, por su posición geográfica.
También sabemos que, de prevalecer la estructura de las desigualdades existentes -económicas, de género, territoriales-, el proceso de envejecimiento tendrá significados distintos para diversos sectores de la población y podría vincularse con nuevas expresiones de la desigualdad.
De la misma manera, los efectos de los cambios en los patrones migratorios de los próximos años estarán asociados con la forma en que gestionemos la movilidad de quienes se ven obligados a dejar sus lugares de origen en México, por la violencia o los eventos climáticos; la movilidad en tránsito; la de quienes regresen al país, de cumplirse la amenaza de deportaciones masivas desde Estados Unidos y para quienes lleguen a México en búsqueda de mejores oportunidades. Con toda la información que tenemos, la pregunta es ¿qué vamos a hacer para responder asertiva y oportunamente a los efectos -retos y oportunidades- del escenario demográfico?
AM.MX/fm
The post México: Vigentes en la agenda nacional los derechos sexuales y reproductivos appeared first on Almomento | Noticias, información nacional e internacional.