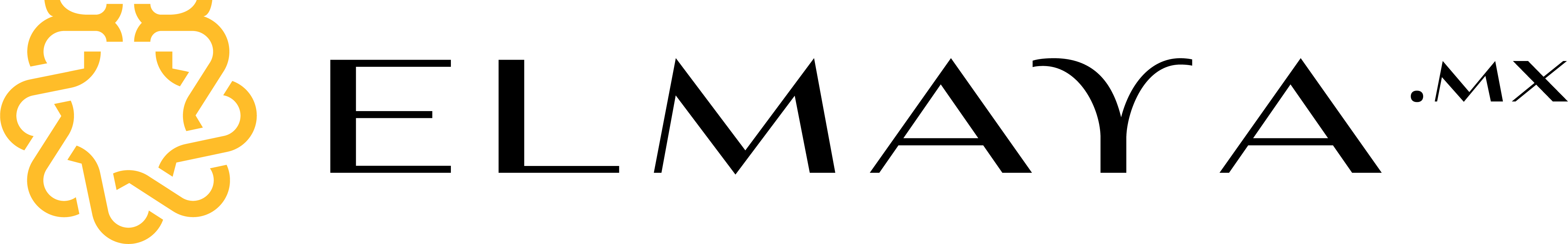CARTAGENA, COLOMBIA.- La cobertura de Gaza y la situación palestina ha puesto en evidencia una de las pruebas más duras para el periodismo contemporáneo: cómo narrar la violencia sin convertirse en eco de los poderosos. La periodista palestino-siria Dima Khatib, directora de AJ+, lo resume en una serie de lecciones que surgen tanto de su experiencia como del modo en que los medios internacionales han enmarcado este conflicto.
Pero sus observaciones no se limitan a Oriente Medio. Son advertencias útiles para cualquier reportero que busque contar con rigor una crisis, ya sea en Palestina, en Ucrania o en América Latina. Más que recetas, son recordatorios de que el periodismo debe resistirse a la comodidad de repetir, y en su lugar debe examinar su propio lenguaje y dar espacio a quienes rara vez son escuchados. Al hacer esto, preserva la calidad de la información y protegerá su credibilidad en un tiempo en que la confianza pública en los medios se erosiona con rapidez.
En esa línea, durante su participación en el Festival Gabo 2025, Khatib compartió cinco claves que permiten repensar la práctica periodística.
1. Cuestionar las narrativas dominantes
Khatib mostró cómo los titulares de agencias como AFP o de medios como The New York Times suelen presentar la información en voz pasiva: “Un hospital fue bombardeado”, “Un ataque deja decenas de muertos”. Ese recurso gramatical, aparentemente inocente, difumina la responsabilidad del agresor. Además, cuando se trata de víctimas palestinas, aparecen fórmulas que restan credibilidad: “según el Ministerio de Salud de Hamas”, “oficiales palestinos dicen”. El periodismo, entonces, debe preguntarse siempre: ¿a quién favorece esta construcción?, ¿qué queda oculto tras esa forma de narrar?
2. El lenguaje y la fabricación del consenso
Las palabras no son inocentes. Khatib recordó cómo la prensa evita términos como “genocidio”, “limpieza étnica” u “ocupación”, incluso cuando están reconocidos por organismos internacionales o por juristas especializados. También comparó la cobertura de los ataques rusos en Ucrania con los israelíes en Gaza: mientras en un caso se habla de “crímenes de guerra”, en el otro se repiten las fórmulas impersonales de “los hospitales quedaron bajo ataque”.
Ese manejo del lenguaje no es casual. Walter Lippmann, en Public Opinion (1922), ya hablaba de la “fabricación del consenso” a través de pseudoambientes creados por gobiernos, medios y actores políticos. Décadas más tarde, Edward Herman y Noam Chomsky retomaron la idea en Manufacturing Consent (1988) para mostrar cómo los medios tienden a reproducir los intereses de las élites que los financian. Khatib conectó esas reflexiones con el presente: el consenso en torno a Palestina también se moldea con el lenguaje y con la selección de voces que orientan lo que se considera real o creíble. Para el periodismo, el desafío es reconocer estos sesgos y evitar convertirse en reproductor automático de los discursos del poder.
3. Diversificar las fuentes
Muchas coberturas internacionales sobre Palestina se elaboran sin la participación de palestinos. Se habla en su nombre, pero rara vez con ellos. Lo mismo ocurre con comunidades indígenas, migrantes o campesinas en América Latina: su voz suele ser sustituida por expertos externos, funcionarios o portavoces de ONG. Para Khatib, esta práctica refuerza un “discurso colonial” que priva de agencia a quienes son directamente afectados. “Busquen a la gente palestina para hablar”, insistió, “no a agentes que hablen en su lugar”.
4. Humanizar las historias
No basta con mencionar o contabilizar el sufrimiento: también hay que narrar la vida, la resistencia y los gestos de dignidad cotidiana. Khatib cita el ejemplo de corresponsales de AJ+ en Gaza que, además de informar sobre la hambruna y los bombardeos, hablan en primera persona de su propia experiencia: “Me tengo que cortar el cabello porque no hay agua para lavarlo”. Ese detalle, que no se incluiría en un despacho de agencia, brinda a la audiencia la dimensión humana de una guerra que suele presentarse en cifras abstractas.
5. La objetividad es una ilusión y el rigor, una exigencia
Khatib lanzó una advertencia central: la objetividad absoluta no existe. Lo que sí es posible —y necesario— es el rigor: verificar hechos, contrastar fuentes, reconocer los propios sesgos y actuar con ética profesional. Khatib lo expresó de otra manera: la música en un documental, el ángulo de cámara o el tono de voz son ya decisiones subjetivas que moldean la percepción de la audiencia. El periodismo no consiste en borrar esa subjetividad: “Podemos ser honestos, pero no falsificar los hechos aun cuando no nos gusten, porque esto no es subjetividad”, expresó.
AM.MX/fm
The post El periodismo frente a Palestina: lecciones para la cobertura de cualquier conflicto appeared first on Almomento | Noticias, información nacional e internacional.