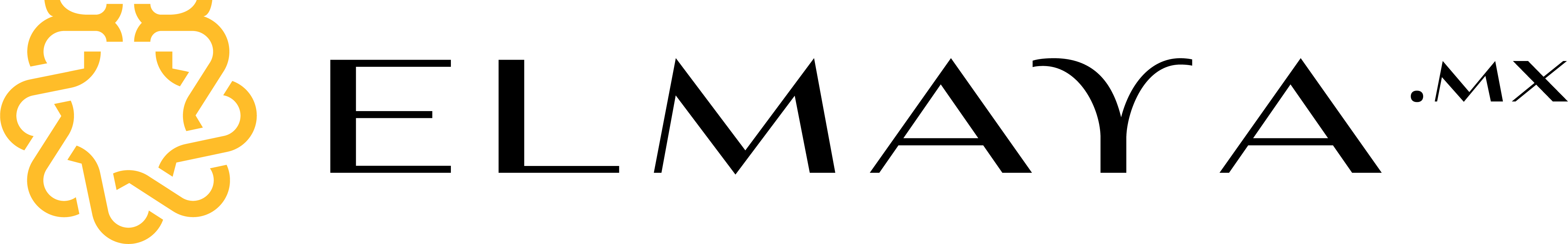(o ¿el niño frente al Otro digital?)
Por
Carlos Prego
El psicoanálisis creado por Sigmund Freud responde a una lógica estructural muy particular. Esta particularidad está marcada por su objeto de estudio que es: “lo Inconsciente”.
Una lógica diferente que influyó tangencialmente en varias áreas del conocimiento como en la Sociología, la Antropología, el Arte e incluso el Derecho.
Fue el discurso psicoanalítico el que arrojó luces a un campo de estudio mínimamente explorado y reformuló la sexualidad humana y con ello la sexualidad infantil. Asimismo, fue Freud quien -con base en sus investigaciones sobre lo inconsciente- denominó al niño como un “perverso polimorfo”, dando cabal explicación al porqué de su aseveración. Sin embargo, no existe, no hay una definición que concluya con el cuestionamiento de ¿qué significa ser niño?
Volviendo a la lógica estructural psicoanalítica, si entendemos que el inconsciente es “atemporal”, en automático comprenderemos que el psicoanálisis “no” es una psicología del desarrollo y por ende, el fenómeno de la infancia no puede ser abordado (estudiado) como una mera etapa orientada a la maduración cognitiva y emocional.
En el psicoanálisis freudiano/lacaniano la niñez es una dimensión “estructurante” y que persiste más allá del tiempo lineal o cronológico (Freud 1915) y no un mero episodio superado como en la psicología académica.
Tenemos entonces que para Freud y Lacan lo infantil no desaparece, por el contrario, tiende a retornar enmascarado en formas diversas, como síntomas, deseos y repeticiones. Con lo anterior, podemos deducir las razones por las cuales en el psicoanálisis no hay un concepto claro de lo que significa ser niño.
En acuerdo con Philippe Ariès (1960) el concepto “infancia” es eso…un concepto, por lo tanto es variable y subsumido a una ideología de la “normalidad”. Antiguamente era visto como un “adulto chiquito” pero sin derechos diferenciados dada su especificidad emocional todavía no desarrollada. Es hasta la hiper-Modernidad donde su “statu quo” se modifica alcanzando así un estatuto simbólico particular, esto es, un ente sexuado, sexual y al cual inclusive la mercadotecnia le generó categorías propias convirtiéndolo en un “influencer” en las decisiones de compra de la familia.
Sin embargo, en el contexto actual, en nuestra contemporaneidad, esa construcción se ve amenazada por una novedosa figura del Otro: la AI (inteligencia artificial).
El concepto de inteligencia artificial o AI, acumula, mide y predice, no obstante, no habla, no desea…no interpreta (todavía). Siguiendo las sugerencias de Jaques Lacan (1969-1970), estamos tratando con un Otro no castrado, un Otro que no está en falta; un Otro que opera desde la lógica del “saber-todo”.
Hablando “lacanianamente” estamos ante una lógica más cercana al súper yo…que no al deseo. En nuestra cotidianidad todavía es posible el perdón y el olvido, términos que nos proveen fundamentalmente para el desarrollo de la subjetividad.
Ya Donald Winnicott insistía en la importancia que tenía para el “infans”, el ambiente “suficientemente bueno” (Winnicott 1965), el cual le permitiría vivenciar “fallas” sin consecuencias irreversibles en la construcción subjetiva. Empero el actual mundo digital responde a otros presupuestos, a otras coordenadas ¿cuáles son?:
“La fijación de sus actos pasados”.
Esto significa que al hacer “click”, se produce una huella que no desaparece, que incluso…se acumula.
El sujeto queda fijado a sus actos pasados, sin posibilidad de reelaborar lo simbólico. El antiquísimo ensayo y error infantil se mira transformado en una inscripción condenatoria a una memoria “infinita”. Recordemos que, a diferencia de lo inconsciente, la inteligencia artificial (AI) no reprime, no interpreta, no olvida.
La mercadotecnia actual, por medio de los materiales que miramos compulsivamente todos los días, en muchas ocasiones puede predecir conductas e incluso comportamientos, convirtiéndose así en un “capitalismo de vigilancia” (Zuboff 2019) en el cual los “data” de cada individuo -sin su consentimiento cabe decir- nos convierte en “sujetos” debido a la extracción, procesamiento y utilización de los mismos y con ello de formar parte de una aventura predictiva con altas posibilidades de éxito, por obviedad dicho triunfo amalgamado con la falta de “comprensión” de esta “realidad de consumo”. Resulta paradigmático y si es paradigma se convierte en una orden que sujeta.
Esta lógica funcional erosiona la interioridad, transformando el “deseo” en “dato” y al “sujeto” en “objeto de cálculo”. Sí bien, la máquina no distingue con claridad entre niños y adultos, la especificidad del “prompt” (pregunta/instrucción/solicitud) intenta subsanar el error. El algoritmo no reconoce (todavía) la diferencia estructural que implica el desarrollo subjetivo; no hay en él noción del crío, ni margen para el errar de lo Simbólico.
Estas exploraciones, estas búsquedas, estos juegos e incluso estos tropiezos, quedan registrados como parte de la “historia digital” del sujeto infantil, en lo que a la postre, esto es, en su vida como adulto, esas máculas, esas marcas reaparecerán (el retorno de lo reprimido freudiano) haciendo obstáculo en la obtención de empleo, de algún crédito o inclusive de una beca.
Tenemos entonces que la IA encarna un “nuevo Otro”, sólido, ubicuo y sin rostro, que opera como un superyó silencioso, registrando todo, todo el tiempo. Los algoritmos se convierten ya en “fetiches” con la capacidad de saber más de nosotros, que nosotros mismos (Harari 2018), abriendo un portal para las nuevas formas de dominación/enajenación y cambiando la antigua fórmula de la “represión” por la nueva fórmula de la “anticipación”.
Como individuos y como sujetos ya no estamos convocados a hablar, a relatar, a simbolizar nuestra historia; ahora somos expuestos a la lectura de un saber automático que no conoce piedad ni olvido, únicamente conoce la enajenación, la dominación y el consumo.
Como corolario, si el “sujeto del inconsciente” se constituye en la falta, en la posibilidad -siempre presente- del equívoco, del errar Simbólico, el universo algorítmico pone en riesgo esa estructura. La infancia, (hoy) reducida a una serie de datos almacenados, deja de ser el tiempo del juego y del ensayo, para convertirse en el archivero de futuras sanciones.
Sabemos que para “muchas gentes” (Cohen 1986-1987) -y sí lo leyeron bien- esto es fantasía o mera exageración con distopía, pero bien valdría hacer una “reflexión ética” sobre cuál es y cuál va a ser nuestra nueva relación con la tecnología.
Lo cierto es que hoy estamos ante un futuro que no sabemos “nombrar”.
Referencias bibliográficas
Ariès, P. (1960). L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime. Paris: Seuil.
Cohen, Arraigo (1986-1987). Para saber lo que se dice I y II. México: Domés.
Freud, S. (1915). Lo inconsciente. En Obras completas (Vol. XIV). Madrid: Biblioteca Nueva.
Harari, Y. N. (2018). 21 lecciones para el siglo XXI. Barcelona: Debate.
Lacan, J. (1969-1970). El reverso del psicoanálisis (Seminario 17). Buenos Aires: Paidós.
Winnicott, D. W. (1965). Los procesos de maduración y el ambiente facilitador. Buenos Aires: Paidós.
The post IA…inconsciente y algoritmo appeared first on Almomento | Noticias, información nacional e internacional.